El secreto de Alicia
Los últimos cuentos de Roberto Burgos Cantor marcan una madurez. Representan, al lado de La ceiba de la memoria, la gran novela colombiana de los últimos años, el máximo alcance de su oficio narrativo. No en vano, El secreto de Alicia es su sexto libro de cuentos. Allí brillan con claridad sus aciertos y confirman el hecho de que estamos ante uno de los universos narrativos más interesantes del país.
Digo madurez y quiero precisar que se trata de un escritor que comenzó a construir su derrotero literario en 1981 con los cuentos de Lo amador y que, dueño de las propuestas experimentales que estaban en boga entonces –monólogos interiores, lúdica frente a la puntuación en aras de lograr la verosimilitud de la conciencia libre que cuenta, puentes entre los personajes que permiten a estos deslizarse de un cuento a otro, recuperación de la cultura cotidiana de un barrio popular, y la violencia y el desamparo pero también los gozos y las fiestas del cuerpo-, ha ido modelando, a lo largo de los años, con rigor y paciencia, ese mundo particular.
Esta particularidad tiene que ver, en parte, con el abrazo de los espacios y los tiempos. Los primeros, y El secreto de Alicia lo demuestra ejemplarmente, van de Cartagena de Indias a Bogotá, y de estos núcleos el impulso llega hasta diferentes ciudades europeas y norteamericanas. Roberto Burgos, ya lo había reflejado en la complejidad espacial de La ceiba de la memoria, no es un escritor nacional o regional. Y si lo fuera estas categorías son delicuescentes en la medida en que nos sumergimos en sus libros. Y si sus preocupaciones, digamos esenciales, están enraizadas en atmósferas caribeñas, estas logran en su tratamiento narrativo unos tintes universales inquietantes.
En los trece cuentos de El secreto de Alicia el abanico de los espacios es riquísimo. Va desde el horror de las grandes tragedias de nuestros desaparecidos, que se anclan en cualquier ciudad o pueblo colombiano, hasta las disquisiciones sabias sobre el sentido de la vida y de los libros de un anticuario que vive en Nueva York. Desde el laberinto desolado de las calles bogotanas, en donde resplandece siempre una luz crepuscular y consoladora, hasta esos otros laberintos exquisitos de las trattorias de Roma. Desde las geografías exuberantes y agónicas del Caribe hasta las fríos páramos de los Andes.
Igual sucede con las temporalidades de estos cuentos. Estamos, con “El nuncio”, en la intensa vitalidad, pese a su represión religiosa, de la Italia renacentista de Galileo Galilei, y luego se nos sitúa, con “El espejo”, en la soledad de las salas de espera de los aeropuertos. En uno de los cuentos, “La última batalla”, asistimos a un monólogo de José María Córdova en el que el militar se pregunta por el sentido ético de la guerra antes de su ejecución durante las jornadas de la independencia, y más acá se nos conduce a los últimos pasos de un hombre en una ciudad moderna plagada de melancólicos hoteles para trashumantes sin redención, como sucede en “El secreto de Alicia”.
Desde estos tiempos multifacéticos, el libro aborda los grandes temas de la literatura que siempre han sido los temas fundamentales de la obra de Roberto Burgos: la soledad, el dolor como sufrimiento que los hombres se prodigan entre sí a lo largo de la historia, el desamparo irremediable que depara todo periplo humano. Y, como contraparte, el ejercicio del arte, los meandros de la literatura y el cine, y el viaje como forma milagrosa de exorcizar esos pesos y condenas. “Uno se la pasa construyendo, piensa el señor Lan del cuento “El nuncio”, refugios, escudos para la intemperie, puertos para esa deriva inclemente de la existencia”.
El secreto de Alicia posee una sugestiva división tripartita que evoca, en principio, la de Dante que todavía nos desvela. Del infierno, del cielo y de la tierra nos lanza a preguntar en qué consiste la idiosincrasia de cada una de estas regiones del libro de Burgos Cantor. En la definición de tal rumbo creo que se encuentran las claves del libro. El infierno se delinea a través de la violencia; el cielo lo conforman las delicias de la trashumancia y la novedad que ella otorga y, por supuesto, están el amor y la amistad y un cierto sibaritismo que podría rastrearse en el espacio que ocupan aquí los oficios del buen comer. Y en lo que concierne a la tierra, que podría entenderse como el purgatorio verdadero, están las pequeñas desdichas, las amarguras cotidianas, esos atracadores que en el cuento “Relojes” resultan siendo como inesperados camaradas de la buena suerte.
Sin embargo, transitamos los cuentos de Burgos Cantor y concluimos que en estas regiones dantescas no hay fronteras nítidas y que los territorios van imbricándose de tal modo que es la existencia terrenal la que se impregna, por fortuna y por desgracia, de lo divino y lo infernal.
Hay un aspecto de El secreto de Alicia que define por sí mismo su admirable equilibrio. El libro abre y cierra con dos cuentos breves y contundentes. El primero, “El espejo”, evoca en cierta medida aquella bella durmiente de los aviones de García Márquez. Un hombre, el escritor, observa en un aeropuerto a una de estas féminas hermosas e inaccesibles. Y la sigue, desde un puesto de atalaya cómplice, anotando el gesto de la mujer que se acicala sin descanso frente a un espejo llevado en su mano. Pero, al final, sabemos que la mujer se embellece tal vez inútilmente, porque nadie al cabo de las horas aparece en el aeropuerto para buscarla. Solo está allí para que la escritura dé cuenta de su vanidosa y fantasmagórica soledad.
El último cuento del libro, “El hombre que perdió el norte”, ofrece la poética de Roberto Burgos y acaso la poética de toda literatura. Hay una reunión de amigos. Mucho después de la despedida, el anfitrión se asoma a la ventana de su apartamento y ve abajo, en la calle, a su invitado que se ha extraviado. Se hacen señas y entonces el que está arriba desciende, descalzo y con su bata de dormir, nada apertrechado para la noche fría que se aproxima, y se da cuenta de que su amigo padece algo así como un episodio de amnesia. Con las palabras lo tranquiliza y logra conducirlo a su casa. La escritura, en Roberto Burgos, es ese amigo que guía en medio del desamparo. La palabra que ayuda a encontrar las sendas que nos protegen y que, por diversas razones -la enfermedad, la vejez, el dolor – perdemos de repente.
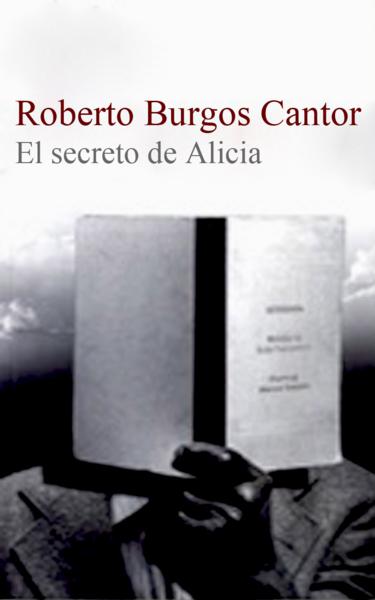
 Pablo Montoya Campuzano
Pablo Montoya Campuzano